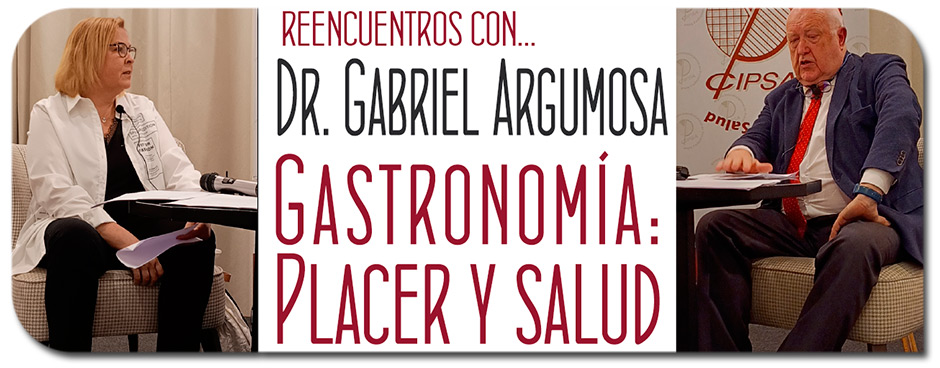Intentar ser felices nos hace infelices

|
Hola de nuevo a los lectores asiduos y nuevo hola para los que se estrenan. El post está a cargo de Mª Andreina Enríquez, psicóloga en prácticas en el Departamento de Psicología Clínica de CIPSA. El enfoque es desde la cultura de "imposición" de la felicidad que nos lleva a querer perseguirla en forma de momentos de euforia que nos reportan placer y satisfacción, y que a su vez coincide con una patologización del malestar emocional. ¿Qué es la felicidad? Definirlo es una tarea ardua sin duda. Aunque de alguna manera todos sabríamos entender a qué nos referimos con felicidad, ponerle palabras para describirla es muy difícil. La felicidad se nutre de numerosos y profundos significados, pero en definitiva, se trata de un estado de ánimo caracterizado por dotar a la persona con un enfoque positivo de la realidad que percibe. Cuando se habla de felicidad, es interesante poner sobre la mesa dos conceptos para comprender a qué nos estamos refiriendo. Por una parte, podríamos estar hablando de “eudaimonía”, un término griego que alude a un estado de satisfacción o bienestar por la situación de la vida de uno. Esta palabra se traduce también como “estar bien” o “vida buena”, y en general es un concepto que se relaciona con el desarrollo personal y la sensación de auto eficacia. Por otro lado, podríamos contemplar la felicidad desde el hedonismo; es decir, como la experiencia de placer que se deriva de la realización de actividades gratificantes. Lo que podemos observar en la actualidad es que ha tenido lugar un cambio en la noción de felicidad. Mientras que antes las personas tendían a perseguir la felicidad como una meta a través de la autorrealización personal, ahora la felicidad se obtiene a través de momentos puntuales de placer del día a día, lo que la convierte en una experiencia volátil. Si bien es cierto que uno puede ser feliz tratando de buscar estas experiencias, se corre el riesgo de valorar su ausencia como “síntoma” de infelicidad. Esto a su vez acaba derivando en el “miedo a la felicidad”. Contextualizando las palabras de Paulo Coelho, “es mejor no probar del cáliz de la felicidad porque cuando nos falte, sufriremos mucho”. En la sociedad del siglo XIX, la felicidad se impone culturalmente como una obligación, de tal forma que se nos exige ser felices constantemente, y además desde una idea de felicidad que procede del individualismo y el consumismo, como si fuera un producto que hubiera que poseer. Las redes sociales han contribuido mucho a esto, suponiendo el principal medio de comparación con el otro. Se comparte continuamente contenido con el que vemos a los demás disfrutar y siempre contentos, lo que nos lleva a plantearnos si nosotros no somos tan felices como podríamos serlo. Así, convertimos la posibilidad en deseo. Desde esta perspectiva en la que el hedonismo ha derrocado a la eudaimonía, encontrar el placer será cada vez más difícil cuanto más elevados sean los objetivos y los deseos. Esta cultura de persecución de la perpetua felicidad es la que ha provocado que experimentar malestar se convierta en algo patológico. Si nos encontramos mal o nos sentimos tristes, es que algo malo nos pasa y que existe algún problema al que hay que ponerle solución. Sin embargo, cuando hablamos de emociones y sentimientos, entendemos que todas las reacciones emocionales son válidas, y no tienen por qué definirse como “buenas” o “malas”, independientemente del agrado o desagrado que nos provoquen. Experimentar emociones es inevitable, necesario, adecuado y adaptativo para nosotros como seres humanos si se dan en la intensidad, frecuencia y duración adecuadas a cada situación. Por lo tanto, sentir tristeza, frustración o enfado es completamente natural. Irónicamente, este rechazo a sentir emociones desagradables, junto con la “necesidad” por experimentar continuamente la felicidad, es precisamente fuente de ansiedades, preocupaciones y sentimientos depresivos. Nos sentimos mal por no estar bien, y este bucle se convierte en un círculo vicioso. Deseamos experiencias idílicas y unos objetivos inalcanzables cuya frustración nos hace sentir infelices, y querer de nuevo buscar aquello que nos impida ser infelices. Cada uno tiene su método para encontrar la felicidad, pero lo importante es aprender a ser feliz, porque sí, con el enfoque adecuado, el estado de felicidad puede adquirirse. ¿Cómo? Aprendiendo que la felicidad se consigue adoptando una actitud de aceptación ante la vida que tenemos, tanto con sus experiencias agradables y desagradables. Esto no significa resignación ante una vida con potenciales mejoras; la posibilidad al cambio también existe y es precisamente por esto que es fundamental configurarnos unos objetivos vitales, pero siendo capaces de tolerar la frustración si esta alguna vez llega. Las dificultades son desafíos a los que nos podemos enfrentar, que se pueden superar y de los que se puede aprender. Y este proceso de superación en sí mismo puede hacernos sentir felices. Es cierto que no todo se reduce sencillamente a decidir ser feliz y ya. Pero un primer paso es la aceptación de nuestra vida, con sus condiciones y circunstancias (hacer lo que podemos con lo que tenemos); aceptarnos a nosotros mismos como seres únicos en la Historia y en el Mundo; entender qué es aquello que podemos cambiar y aquello que se escapa a nuestro control; Esto implica aceptar los momentos de malestar y la expresión de nuestras emociones con toda la gama que de ella puede desplegarse, ya que para poder gestionarlas, primero hay que saber reconocer cuándo estamos mal. Con esta filosofía, si que se puede ser feliz. Como siempre, un abrazo de 20 segundos para cada lector/a. Que los abrazos también ayudan a aumentar el grado de felicidad. Mª Andreina Enríquez Ángela Carrera Camuesco Imágenes: Created by Belle Co ~ Pexels |